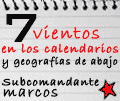Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, el 6 de diciembre de 1998, se abrió un nuevo período de las luchas sociales en América del Sur. Era la primera vez, en muchos años, que se formaba un gobierno de carácter popular en el continente, que con el tiempo se convirtió en referente ineludible para la mayor parte de las izquierdas. Su llegada al gobierno fue el resultado de un largo proceso de luchas de los de abajo, que desde el Caracazo de 1989 –la primera gran insurrección popular contra el neoliberalismo- hicieron entrar en crisis el sistema de partidos, sobre el que se había apoyado la dominación de las elites durante décadas.
En los años siguientes, un rosario de presidentes que se reclamaban aliados de los movimientos sociales, alcanzaron el gobierno en ocho países del continente. Lucio Gutiérrez en Ecuador, Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafel Correa en Ecuador, luego de que Gutiérrez fuera derribado por la protesta social al aliarse con las derechas, y finalmente, Fernando Lugo en Paraguay, componen el nuevo mapa político de la región. Es un lugar común decir que estos gobiernos fueron posibles, en mayor o menor medida, por la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal.
En algún momento fue necesario distinguir por lo menos dos genealogías. La de aquellos países donde las fuerzas del “cambio” llegaron al gobierno como consecuencia de una acumulación electoral e institucional, en un clima de estabilidad política y en base a equipos de gobierno con experiencia previa en las gestiones municipales y provinciales. Es el caso de Brasil, Chile y Uruguay, y parcialmente el de Argentina. La segunda está signada por crisis políticas más o menos profundas, provocadas por la movilización social que llegó a poner en cuestión no sólo a los gobiernos neoliberales, sino también –aún de modo fugaz o incipiente- el modo de dominación y todo el entramado institucional en el que se apoya. Es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, y parcialmente Argentina.
Como se verá, esta distinción inicial resultó insuficiente para comprender procesos que, por encima de sus notorias diferencias, tienen en común la recuperación de la centralidad estatal que supone la marginación de los movimientos. Apenas diez años después de iniciado este proceso, el entusiasmo que barrió la región fue mermando al constatarse que los nuevos gobiernos representan más continuidades que cambios. En el momento de redactarse este trabajo (julio de 2008), ya la iniciativa había pasado de los gobiernos que se reclamaban del “cambio” a las fuerzas conservadoras en casi toda la región[1]. El ocaso de la década “progresista” llegó muy pronto, cuando una parte considerable de los movimientos aún no sacaron cuentas de los beneficios y pérdidas que representó para el campo popular.
Una de las ineludibles evaluaciones, se relaciona con la cuestión del Estado, con el camino estatista asumido como natural por la inmensa mayoría, pese a la advertencia zapatista y, más fuerte aún, pese a las exitosas experiencias de construcción de poderes no estatales en Chiapas y en algunos otros espacios controlados por los de abajo. Porque la lógica estatista ha significado un giro copernicano para los movimientos que nunca debatieron a fondo el tema, o sea, para la inmensa mayoría. Desde el momento en que las fuerzas del “cambio” asumieron la administración de los aparatos estatales, apareció la vieja derecha en escena blandiendo amenazas de desestabilización, aliada casi siempre con las grandes multinacionales y el inquilino de la Casa Blanca.
En suma, se produjo una modificación radical del escenario por la cual los movimientos fueron literlamente barridos del destacado lugar que habían ocupado, desde que a comienzos de los 90 se instaló en Consenso de Washington. En adelante, la contradicción dominante será entre los gobiernos y las derechas, un cambio que arrastró a los movimientos hacia un torbellino estatista del que una porción fundamental aún no se han podido evadir.
Cooptación, división, fragmentación
Nada volvió a ser como antes. Con la única escepción de Chile, donde los movimientos viven un importante ascenso desde que Michelle Bachelet asumió la presidencia, en los demás países gobernados por fuerzas de izquierda o progresistas[2] oscilan entre el apoyo incodicional a los gobiernos –de los que reciben beneficios materiales- hasta el enfrentamiento más o menos abierto, pero con escasa capacidad de convocatoria.
Desde que la Concertación sucedió al general Augusto Pinochet, en 1990, los movimientos atraversaron aún más dificultades que bajo la dictadura. La democracia tutelada demostró toda su capacidad de aislar y criminalizar la protesta social. Sin embargo, desde 2006 los estudiantes, los mapuche y cada vez más los obreros y los pobladores de las periferias urbanas, han tomado la iniciativa contra un Estado excluyente, racista y represivo. Luego de tres años la protesta estudiantil mantiene su fuerza y su carácter asambleario, horizontal y participativo, rehuyendo la creación de aparatos centralizados[3]. La frescura del movimiento le ha granjeado enormes simpatías entre la población, puso al descubierto la política represiva del Estado y la escasa atención del gobierno a la educación pública y al debate sincero con los estudiantes.
El movimiento mapuche no ha dejado de crecer y fortalecerse, pese a la dura y selectiva represión que se ejerce contra las comunidades y sus dirigentes. En condiciones muy desventajosas, consiguió neutralizar la efectividad desmovilizadora de la ley antiterrorista heredada de Pinochet, que se aplica en democracia contra sus dirigentes y comunidades enteras, e iniciar un nuevo ciclo de luchas[4]. La larga huelga de hambre de Patricia Troncoso, entre noviembre de 2007 y enero de 2008, permitió al pueblo mapuche tejer nuevas alianzas con sectores urbanos, mujeres, estudiantes, sindicatos, iglesias y universidades.
El empuje de los movimientos chilenos contrasta con el repliegue y la fragmentación que se registra en buena parte de los países de la región. Quizá el caso más emblemático sea el de Argentina. La mayor parte del movimiento piquetero fue cooptado por el Estado a través de los planes sociales y la designación de dirigentes en cargos del gobierno de Néstor Kirchner. Pero no fueron los únicos. El movimiento de derechos humanos, y muy en particular la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que había jugado un papel destacado en la resistencia al neoliberalismo en la década de 1990, se convirtió al oficialismo y pasó a defender sin fisuras las políticas gubernamentales. Una parte de las asambleas barriales desaparecieron, pero un sector significativo se transformaron en centros sociales, o culturales, o instalaron microempresas sociales, siendo aún hoy uno de los sectores dinámicos de lo que resta de los movimientos de 2001 y 2002.
La crisis política de 2008 entre el gobierno de Cristina Fernández y los empresarios rurales, reflejó esta fragmentación: grupos piqueteros de orientación maoísta y trotskista apoyaron a los rurales; piqueteros comunistas, grupos de derechos humanos y un sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se volcaron con el gobierno; en tanto, algunos grupos trotskistas, el Frente Darío Santillán y otros grupos piqueteros como los MTD de Solano y Guernika, y varios MTR, se mantuvieron distantes de ambos bloques[5]. El tamaño de la fragmentación es tal, que resulta imposible cualquier coordinación, aún para los asuntos más generales e importantes que se pueda imaginar.
En paralelo, en los últimos cinco años han surgido infinidad de colectivos y grupos, muchos de ellos vinculados a temas ambientales o que responden a la resistencia al nuevo modelo neoliberal asentado en la minería a cielo abierto, la forestación y los monocultivos de soya. Desde al primera experiencia contra una mina de oro en Esquel, dos mil kilómetros al sur de Buenos Aires, han surgido unas cien asambleas locales coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que se ha convertido en uno de los actores más novedosos de estos tiempos, en lucha contra la minería multinacional. Los campesinos y pequeños agricultores formaron el Frente Nacional Campesino, integrado por unas 200 organizaciones rurales que representan a la agricultura familiar y comunitaria frente al impetuoso avance de la soya. Esta articulación agrupa movimientos de larga data (como el MOCASE de Santiago del Estero), junto a nuevas organizaciones de pequeños productores de las periferias urbanas.
En Brasil los movimientos no consiguen salir de una larga etapa defensiva, agudizada bajo el gobierno de Lula. El MST (movimiento sin tierra) sigue siendo el más importante del país, y ha reorientado su lucha por la reforma agraria en un sentido más amplio, contra el agronegocio y las multnacionales de la agricultura, y contra los monocultivos de soya y caña de azúcar, y por un proyecto popular para Brasil. Su alianza con el gobierno de Lula se ha debilitado por la no implementación de la reforma agraria, y por el apoyo abierto del gobierno al agronegocio y, muy en particular, por su alianza con las multinacionales y los empresarios de la caña de azúcar para etanol. Pero esa alianza se mantiene en pie, y si bien el MST no apoya al gobierno, recibe cuantiosos fondos estatales para los asentamientos y la educación.
Las luchas urbanas protagonizadas por el movimiento sin techo, no han conseguido impactar en amplias capas de los pobres de las ciudades y quedaron reducidas a pequeños núcleos que ocupan terrenos y construyen sus viviendas y servicios colectivos. Una de las grandes dificultades con las que tropieza el movimiento urbano es la confrontación del narcotráfico y las milicias paramilitares, que han expulsado en varias ocasiones a los militantes de las favelas y los barrios periféricos, impulsando de ese modo la desorganización y atomización de los sectores populares[6]. Los intentos por relanzar los movimientos a partir de una amplia coordinación, han mostrado hasta ahora limitados avances. En paralelo, algunas luchas potencialmente explosivas, como la oposición al trasvase del rio San Francisco, encabezada por el obispo de Barra (Bahía) Luiz Flavio Cappio, han mostrado el aislamiento de los sectores más consecuentes[7].
Algo diferente sucede en países como Bolivia y Venezuela, cuyos gobiernos procuran concretar cambios de fondo con una orientación anti-neoliberal. El proceso bolivariano encabezado por Chávez viene procurando, con escaso éxito, la creación de una base social organizada subordinada a su estrategia de cambios a partir del aparato estatal. Los movimientos mejor organizados en los cerros de Caracas y en otras periferias urbanas, los Comités de Tierra Urbana y las Mesas Técnicas de Agua, han sido impulsados desde el gobierno y mantienen fluidas relaciones con las autoridades. El gobierno fomentó también la creación de una central sindical chavista, con escaso éxito y muchas dificultades internas.
Todo indica que los intentos de disciplinar a los sectores populares sigue atravesando grandes dificultades, como lo demuestran las elecciones internas del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela), a las que concurrieron apenas la mitad de los más de cinco millones de afiliados formales con que cuenta. Una década después de la llegada al poder de Chávez, los sectores populares organizados en movimientos muestran aún rasgos inequívocos de autonomía, aunque ésta se encuentra seriamente comprometida frente a un Estado potente, incisivo y muy activo en las periferias pobres.
En Bolivia la situación es bien diferente. El gobierno de Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, oscila entre la alianza con los movimientos y las concesiones a la derecha como forma de no quedar atrapado por la tremenda efervescencia popular que des-gobierna al país desde la guerra del agua de 2000. “Déjennos gobernar y hacemos lo que ustedes quieran”, podría ser el lema del vicepresidente en su relación con la derecha autonomista de Santa Cruz, según el analista boliviano Pablo Reglasky.
Este es un gobierno-árbirto que lo que más teme no es que la derecha esté en condiciones de imponerle sus términos. Por el contrario, parecería que su instinto (pues no hay evidencia que hubiera una clara estrategia en el gobienro en su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha crezca lo suficiente como para colocar en la vereda a los movimientos sociales y no puedan crecer en sus demandas[8].
Una afirmación aventurada, por cierto, pero no carente de realismo. El asunto tiene dos vertientes que pueden ser útiles para comprender los diversos procesos latinoamericanos. Por un lado, los movimientos no han sido derrotados. Según Regalsky, el “cerco sobre La Paz” establecido por los movimientos durante la insurrección de octubre de 2003, “está pendiente aún sobre las cabezas del sistema político como una espada de Damocles”[9]. No se trata de un cerco material, por cierto, sino que la posibilidad de un cerco material sigue latente porque el cerco simbólico se mantiene intacto. Y puede, por tanto, reactivarse en su materialidad en cualquier momento. Se trata de un hecho habitual en la práctica social: cuando se produce un hecho colectivo, puede volver a producirse mientras no haya sido derrotado material y sombólicamente, mientras los de abajo sigan convencidos que pueden repetirlo. Los hechos sociales actúan, las más de las veces, de modo lateral y oblicuo, no de forma directa y frontal. En Oaxaca, “el vapor que impulsó calderas y pistones en 2006 se ha condensado en experiencia, actúa en su disipación y se derrama sobre la realidad. Cuando llegue el momento, hará estallar de nuevo los recipientes obsoletos que tratan todavía de contenerlo”, según la bella metáfora de Gustavo Esteva[10].
Por otro lado, aparece la lógica estatista, implacable, hostil a los movimientos, que busca fortalecer el aparato estatal, y que se asienta en las profusas burocracias estatales (militares, judiciales, legislativas, ministeriales, municipales). Esas burocracias son enemigas de los cambios y, en el caso boliviano, de la proclamada refundación del Estado para superar el colonialismo interno. Pero a ese factor conservador se agregan los nuevos aparatos políticos, como el MAS, integrados por una amplia camada de funcionarios electos (diputados, senadores, concejales, alcaldes) y no electos (ministros y cientos de asesores y cargos provenientes, en muchos casos, de los partidos de la derecha), cuya mayor ambición es perpetuarse en esos cargos.
Por último, el caso ecuatoriano indica que el gobierno de Rafael Correa y los movimientos, en particular el indígena, mantienen una dura disputa por la orientación del país. Las relaciones entre la CONAIE y el gobierno han tenido momentos de extrema dureza sin llegarse a la ruptura o a la confrontación callejera. La experiencia anterior del movimiento indígena, que sufrió serios intentos de división y cooptación bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, ha dejado enseñanzas que los lleva a cuidar la autonomía y la independencia. El movimiento no ha ahorrado críticas frontales como la que realizó en mayo de 2008, al manifestar su rechazo a la entrega de las riquezas mineras, petroleras, mineras, madereras e hidroeléctricas a las multinacionales[11].
La autonomia frente al desafío de los planes sociales
Las relaciones entre los movimientos sociales y los nuevos gobiernos, se enfrentan al desafío inédito de la implementación por parte de éstos de nuevas formas de dominación, en las cuales los planes sociales masivos son apenas uno de los múltiples pilares del control social. Estos nuevos modos de dominación están en plena formación, diseño y rediseño, con una fuerte interacción entre el Estado y las nuevas formas de relación trabajo-capital en la era del trabajo inmaterial. Por lo tanto, los análisis con los que contamos para dar cuenta de estas nuevas realidades son incompletos y fragmentarios, pero parece importante avanzar –a veces a tientas- en los intentos por dar cuenta de los modos que asume la dominación bajo estos gobiernos autodenominados progresistas y de izquierda. Habrá tiempo, en su momento, para rectificar imprecisiones y omisiones.
-La derecha como problema. La aparición de un conflicto aparentemente central entre los gobiernos y las derechas, algo que sucede en todos los paíeses menos en Perú y Colombia, tiende a colocar a los movimientos en un lugar subordinado del que tienen serias dificultades para moverse. En algunos casos, como en Bolivia y Venezuela, la contradicción es real. Pero ni siquiera en ellos se trata de un conflicto permanente porque, como hemos visto respecto al gobierno de Evo, el Estado suele utilizar a la derecha como excusa para domesticar la rebeldía de los de abajo.
No se trata sólo de cooptación. Las más de las veces la subordinación opera desviando a los movimientos de sus objetivos centrales, de aquellas estrategias de larga duración que se venían implementando desde tiempo atrás. En el caso de Bolivia, por poner apenas un ejemplo, consistía en despejar espacio-tiempos, como el Altiplano, para la instauración de una nación aymara, proceso larguísimo que nunca fue imaginado como un acto único y fundacional, sino como la lenta instalación de poderes otros, y de la también lenta y zigzagueante expulsión del aparato estatal de esos espacios. En el caso de los desocupados argentinos, se trató de la creación de espacios autónomos, simbólicos y materiales, fuera del control de los partidos, las iglesias, el estado y los sindicatos.
La renovada potencia de las derechas es una excusa excelente para introducir Estado en las prácticas sociales de los de abajo. Este objetivo no consiste sólo en la subordinación directa, sino las más de las veces en la instalación de lógicas de la separación[12], como la relación racional y calculada medios-fines, y otras que se derivan de ella, que conduce a los movimientos por cauces de acción y pensamiento que reproducen los moldes del sistema que los oprime.
-Las nuevas formas de control. La crisis de la disciplina como forma de modelar los cuerpos en espacios cerrados, fue una de las características más destacadas de la “revolución del 68”. El desborde del control patriarcal, la neutralización del orden en el taller, la escuela, el hospital y el cuartel, forzaron al capital y a los estados a crear nuevas formas de control a cielo abierto, poniendo en el centro de su problémtica la cuestión de la población y la seguridad[13].
En este sistema de dominación, los planes sociales juegan un papel importante. Para el sociólogo Francisco de Oliveira, son “un instrumento de control” en base a un dispositivo biopolítico por el cual el Estado clasifica a las personas en base a sus carencias, “restaura una especie de clientelismo” y termina por convertir la política en algo irrelevante[14]. Por otro lado, los planes sociales apuntan a los mismos sectores que se han organizado en movimientos en las últimas décadas. Alivian la pobreza pero no modifican la distribución de la renta, ni evitan la creciente concentración de ingresos en los estratos privilegiados. Al afectar la capacidad de organización de los movimientos más activos, se convierten en un factor que dificulta su crecimiento.
- La inexistencia de temas comunes. En el período anterior habían surgido un conjunto de problemas comunes que se convirtieron en las demandas colectivas centrales, que permitieron aglutinar un conjunto muy variado de movimientos bajo formas flexibles de coordinación. Hoy el panorama es exactamente el opuesto, ya que no existen ejes temáticos capaces de acoplar a los centenares de colectivos que siguen activos en todos los países. A esto se le suele llamar fragmentación. Sólo puede superarse si se profundiza el trabajo local, porque lo local será Loa decisivo, y no la creación de grandes estructuras de coordinación.
- El debate sobre la autonomía. No se resuelve ni con declaraciones ni siquiera con emprendimientos productivos, como en el período anterior. Es un tema abierto y a profundizar, para el cuál tenemos más preguntas que respuestas. “¿La autonomía debe tener una base material?”, se preguntan, y nos preguntan, los miembros del Movimiento Social Dignidad de Cipolletti. En la misma dirección, conceptos como “cooptación”, “traición”, y otros de la misma genealogía, deben ser complejizados y puestos en cuestión, ya que no explican lo que realmente está sucediendo, y operan como somníferos entre quienes luchamos por la emancipación.
[1] Raúl Zibechi, “Hacia el fin de la década progresista”, La Jornada, 4 de julio de 2008.
[2] Utilizo los términos “izquierda” y “progresista” en un sentido general, tal como se los usa en el lenguaje cotidiano, sin pretender que se ajusten a una definición teórica precisa.
[3] Tamara Gutiérrez y Cristina Caviedes, “Revolución Pingüina”, Ayun, Santiago, 2006.
[4] Víctor Toledo Llancaqueo, “Prima ratio. Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena en Chile 1990-2007”, revista OSAL No 22, Clacso, Buenos Aires, setiembre de 2007.
[5] MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados, en general autónomos. MTR: Movimiento Teresa Rodríguez, deorientación guevarista. Frente Darío Santillán: alianza permanente de la mayor parte de los MTD.
[6] Marcelo Lopes de Souza, Fobópole. O medo generalizado e a militarizaçao da questao urbana, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2008, pp. 123-139.
[7] Raúl Zibechi, “Dos modelos enfrentados en el río San Francisco”, Programa de las Américas, 17 de diciembre de 2007.
[8] Pablo Regalsky, “Grandes oportunidades, grandes peligros”, Viento Sur No. 97, mayo 2008, Madrid, p. 17.
[9] Idem, p. 21.
[10] La Jornada, 16 de junio de 2008. Negritas mías.
[11] Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, Quito, 13 de mayo de 2008 en www.conaie.org
[12] Este tema lo he abordado en Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales.
[13] Véase “El arte de gobernar los movimientos”, donde a partir de los análisis de Michel Foucault (Seguridad, territorio, población y El nacimiento de la biopolítica) intento comprender cómo actúa la seguridad bajo los gobiernos progresistas y de izquierda de la región.
[14] Francisco de Oliveira, “A política interna se tornou irrelevante”, en Folha de Sao Paulo, 27 de julio de 2006.